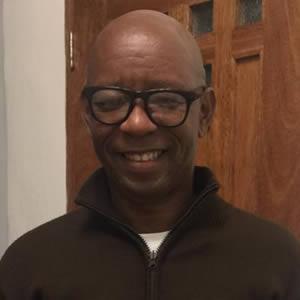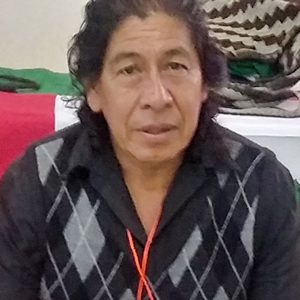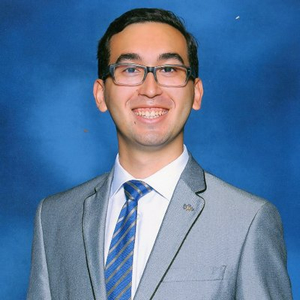Por David Corcho*
Desde los orígenes de la civilización, los seres humanos no han cesado de guerrear y matarse entre ellos. Escenario de crímenes y devastaciones, la guerra se cuenta entre las actividades favoritas de los pueblos. La guerra ha provocado que se arruinen estados poderosos y que otros, miserables en los albores de su historia, se alcen hasta alcanzar la cima del poder económico y militar, en esa especie de cuento de nunca acabar que ha sido el nacimiento y caída de las grandes naciones. La guerra provocó todo esto hasta la segunda mitad del siglo XX. Desde entonces la historia ha sido distinta.
Desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo se salvó de enfrentamientos armados entre grandes naciones. Bien sabemos cuál es la razón de fondo: las armas nucleares. Ese instrumento devastador, fruto mancomunado de la inteligencia y la estupidez de los seres humanos, se convirtió en el principal aliado de la paz cuando EEUU y la URSS alcanzaron el poder de acabar con cualquier forma de vida en este planeta, hacia la década de 1960. Desde entonces, los países llamados “de la periferia” se convirtieron en el único teatro de las intrigas y las disputas imperiales. Sin embargo, este orden de cosas comienza a cambiar. Cierto, la amenaza nuclear todavía evita que las potencias se despedacen entre ellas, pero el mundo se vuelve más inseguro y hay cada vez más Estados dispuestos a retar la hegemonía de EE. UU. y sus aliados. Tienen razones de sobra para hacerlo.
Tras la caída de la URSS, la nación más poderosa del planeta escarneció las ambiciones de aquellos pueblos cuya fuerza menguó al terminar la Guerra Fría y que sólo podían observar con temor o envidia la salud de su economía y el tamaño y sofisticación de sus fuerzas armadas. Una alianza como la OTAN, poblada por naciones ricas e influyentes, habría deslumbrado a un Napoleón o un Bismarck, sobre todo porque nadie podía contenerla. Y cuando un individuo, un grupo de individuos o una congregación de naciones actúa sin límites, tarde o temprano abusan de su libertad. Resulta casi innecesario explicar lo que han sido las relaciones internacionales durante los últimos 30 años. Aun sabiendo que dejo fuera algunos matices y pinto con trazos gruesos el panorama del mundo, Washington y sus aliados han obrado como si se tratara de su patio trasero, sin mucho respeto por esa especie de religión laica inventada por la cultura occidental que son los derechos humanos. Por esta razón, cada vez tienen más enemigos.
En 1992, Francis Fukuyama vaticinó una era de paz y prosperidad universal basada en los principios occidentales[1]. La idea del fin de la historia no suponía el ocaso de las rivalidades entre pueblos e individuos, sino que todas podrían ser resueltas dentro de las instituciones occidentales: la democracia-liberal, la economía de mercado y la red de organismos internacionales que surgieron tras la derrota de los fascismos europeos y el militarismo japonés. Al fin —pensaban Fukuyama y sus adeptos— se abrirían los portones de la paz perpetua y el Reino de los Cielos. Los argumentos de Fukuyama eran de una perfección lógica sin tacha, y por la misma razón un desatino. Sólo un grupo de políticos e ideólogos enceguecidos por el triunfo sobre la Unión Soviética podía tomarlos en serio.
Hoy vemos el error bajo la luz diáfana de la guerra y la depredación imperial. Estados Unidos no dejó de hacer lo que han hecho todas las naciones poderosas de la historia: imponer sus intereses a través de la razón o la fuerza, y defenderlos, casi siempre por medio de la fuerza más que la razón. Treinta años de hegemonía occidental humillaron a estados más antiguos que la propia unión norteamericana y engendraron rebeldías, lógicas y justas muchas de ellas; otras, insensatas y peligrosas. El razonamiento de Fukuyama tenía un defecto de fondo: cualquier orden político necesita gente convencida de sus bondades o, en su defecto, muchos beneficiados. Pero allí donde hay hombres siempre surgirán discordias por cuestiones de principios y siempre habrá perdedores. Mientras haya conflictos, habrá historia. Y conflictos sobran en este planeta.
En 1995, William J. Burns, el actual director de la CIA y por entonces funcionario en la embajada de Moscú, informó a Washington que la hostilidad hacia la expansión de la OTAN en las fronteras rusas era vista con desagrado por Moscú[2]. En junio de 1997, cincuenta expertos en política exterior firmaron una carta abierta a William Clinton en la que decían: “creemos que el esfuerzo actual liderado por Estados Unidos para ampliar la OTAN… es un error político de proporciones históricas” que “perturbaría la estabilidad europea”[3]. En 2008, Burns, entonces embajador estadounidense en Moscú, escribió a la secretaria de Estado Condoleezza Rice:
“La entrada de Ucrania en la OTAN es la más brillante de todas las líneas rojas para la élite rusa (no solo para Putin). En más de dos años y medio de conversaciones con actores rusos clave, desde los que se arrastran en los oscuros rincones del Kremlin hasta los críticos liberales más agudos de Putin, todavía tengo que encontrar a alguien que vea a Ucrania en la OTAN como algo más que un desafío directo a los intereses rusos”[4].
Rusia nunca ha compartido del todo los principios occidentales y tiene razones suficientes para sentirse orillada en el reparto del mundo que siguió al colapso del imperio soviético. La invasión de Ucrania, la última y más atrevida maniobra de Vladimir Putin, sorprendió a millones de espectadores, como si se tratara de un suceso extraordinario semejante a la aparición de una estrella fugaz. ¿De qué se asombran? Rusia está haciendo lo que sabe hacer mejor desde la época de Pedro el Grande. Si la invasión ha causado tanto revuelo, se debe a que Occidente no lo esperaba, al igual que un monarca absoluto se queda pasmado al escuchar el atrevimiento de un plebeyo o el esposo machista, cuando su mujer le devuelve el puñetazo. El despertar ruso es la revancha contra políticas mal diseñadas y peor ejecutadas. Dije el despertar ruso, pero me equivoco: también el chino —aún más peligroso para Occidente— y otros que vendrán en los años venideros. El orden internacional se ha hecho más plural, y también más inestable y violento.
Lejos estoy de creer, como repiten algunos intelectuales de izquierda atormentados por los fantasmas de la Guerra Fría, que la responsabilidad de la invasión recae sobre EE. UU. y sus aliados. Sin duda, los errores de Occidente son una causa profunda de estos acontecimientos; otra no menos importante es el renacer del expansionismo ruso, en un movimiento que recuerda al imperio zarista más que a la Unión Soviética. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre: Occidente está recogiendo las consecuencias de sus errores. No se puede tratar como a una republiqueta a un Estado antiguo y famoso, repleto de recursos naturales y dueño de uno de los ejércitos más grandes y mejor pertrechados del planeta. Ahora Occidente debe lidiar con una potencia militar de primera magnitud en su frontera europea y con China en Asia, cada vez mejor armada y más rica. ¿Podrá contener estos desafíos y los nuevos que vengan?
Vladimir Putin es un gobernante calculador, rodeado de consejeros experimentados. Lo han llamado “loco” e “irracional”. Todas me parecen acusaciones sin fundamento: Putin no tiene iguales en Occidente, a excepción de Angela Merkel, quien abandonó su cargo. Su “ideología” parece estar más cerca del paneslavismo de los Romanov que de las nebulosas del marxismo bolchevique. Considera que las antiguas repúblicas soviéticas deben ser parte de la Madre Patria o estar ligadas a ella por algún lazo fuerte, como un gobierno afín. Comprendiendo estas premisas de su mentalidad, uno entiende por qué desprecia las instituciones democráticas: la democracia implica cambio de gobierno; ¿qué pasaría si un gobierno prooccidental asume el mando en Ucrania o Bielorrusia? Se rompería el cordón umbilical que une a la Gran Rusia con las Rusias menores. Sin embargo, la guerra en Ucrania fue un paso atrevido por el que está pagando caro en términos de reputación internacional, y podría sepultar su economía y menguar su legitimidad frente a los ciudadanos del país.
Putin no puede arriesgarse a una guerra larga. Una guerra es una empresa costosa y la economía rusa es su punto débil. Las sanciones de EE. UU. y Europa han sido un golpe durísimo: la mitad de las reservas rusas, unos 600 mil millones de dólares, fueron congeladas. Los jefes de Occidente calculan que Rusia no aguanta un asedio prolongado y tendrá que ceder, incluso si China viene en su rescate, como ya hizo cuando Moscú ocupó Crimea y cayó la primera ola de castigos. Por estas razones, Putin está obligado a evitar un nuevo Afganistán. Tampoco puede retirarse sin más. Retar a Occidente sin obtener nada en Ucrania es cosa de novatos o estúpidos, y Putin no parece ser ninguna de las dos. Tiene pocas opciones: su mejor curso de acción es caer sobre Ucrania con toda la fuerza de su máquina militar y alcanzar sus objetivos lo más pronto posible que, al parecer, son la renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN y el establecimiento de un gobierno afín a Moscú, o al menos neutral. Las próximas semanas demostrarán si esta hipótesis es el camino elegido por el presidente ruso o si en verdad es uno de tantos estrategas mediocres que van a la guerra sin haberla ganado antes, previendo todas las posibilidades y adelantándose a los movimientos de sus enemigos.
Y los enemigos de Rusia son muchos. Entre los “logros” de esta invasión hay algunos que Putin debería tomar en cuenta. Suiza rompió con 200 años de neutralidad en su política exterior y se unió a la ola de condenas contra el gigante euroasiático. Alemania decidió tomarse en serio su política de defensa después de 30 años de abandono. La alianza atlántica parece hoy más unida que nunca, después de las imprudencias de Trump y 20 años de invasiones estadounidenses en Medio Oriente, a donde las potencias europeas fueron a regañadientes. Por supuesto, la reacción suiza es menos importante que el despertar alemán, y sin duda nada comparado con la determinación demostrada por la OTAN. Es difícil saberlo, pero creo que Putin no esperaba estas reacciones. El gobierno ruso debería tomar en consideración los retos que la guerra pone delante suyo, incluso si gana en Ucrania. El aislamiento de Rusia, la reanimación de la alianza atlántica y la carrera armamentista que probablemente siga a esta guerra, son retos difíciles para un país que se ha convertido en un paria.
Por otra parte, Estados Unidos debería estar más alerta que nunca. Cada día se vuelve menos creíble su condición de nación pluripotente, capaz de estar en todas partes y avasallar a cualquier enemigo. Las cosas van cambiando en la arena internacional y los perjudicados de antaño han perdido el miedo y están cansados. En parte esto se debe a que Washington ha convertido la imposición de sus puntos de vista en un dogma de política exterior, frente al que caben pocas concesiones, pero sobre todo porque la “infraestructura” de las relaciones internacionales se aleja del orden posGuerra Fría. En gran medida el éxito de Estados Unidos durante estos 30 años se debió a que nunca tuvo adversarios de altura. Rusia y China son potencias militares y, en el caso de la última, la segunda economía del mundo. Frente a estos antagonistas no caben las soluciones que se aplicaron contra Irak, Serbia o Irán. Además, temo que la diplomacia estadounidense carece de la experiencia y la inteligencia para encontrar políticas efectivas de contención contra enemigos de este tamaño. La falta de experiencia se explica por el ejercicio de un absolutismo cómodo tras el colapso de la Guerra Fría. Pero la de inteligencia hunde sus raíces en la historia de ese país y su manera de relacionarse y entender al mundo[5].
Cuando hablo de inteligencia me refiero a esa labor que permite conocer los móviles del adversario y entrever el curso de los acontecimientos. Empresa intelectual en su quintaesencia, devela la geografía espiritual del otro y limpia la mente de temor y desdén, las reacciones más usuales ante lo desconocido. Así como Rusia nunca se ha sentido cómoda en el corsé de la cultura occidental, la inteligencia política de Estados Unidos ha oscilado entre la ingenuidad y la paranoia al tratar con naciones que poco o nada tienen que ver con su estructura económica, cultura e instituciones políticas. Hacia 1945, Franklin Roosvelt y sus asesores pensaban que Stalin era un hombre racional con el cual se podría llegar a entendimiento sobre el futuro de Europa. Churchill, receloso y perspicaz, recomendó una política de amenazas y tono duro para contener la expansión inminente del zar rojo, pero en Washington creyeron que utilizaba uno de sus ardides para asegurar el predominio inglés en el continente. El tiempo le dio la razón al viejo zorro victoriano: Moscú sujetó a Europa Oriental con golpes de Estado y alianzas militares y Washington derivó de la ingenuidad a la paranoia, con el celo que ponen los conversos en la negación de su pasado[6].
El panorama sigue siendo el mismo, solo que ahora el príncipe de Moscú cambió la piel de cordero por la de lobo. Las visiones sobre la psicología de Putin lo presentan como un tirano loco o un príncipe sediento de conquistas territoriales. Un tanto sorprendido por la invasión, Washington no ha logrado ocultar su desconocimiento de la historia y la cultura rusas. Parece como si un ruso fuera incapaz de raciocinio. Los que piensan así tampoco han advertido que sus juicios esconden una dosis venenosa de racismo. Este no es el lugar para una disquisición sobre las diferencias culturales entre Rusia y Occidente y sobre si tienen algún peso en las relaciones internacionales. Basta decir que los valores occidentales son relativos y que, por lo tanto, nadie está obligado a compartirlos. Para Estados Unidos y sus aliados es indispensable comenzar a entender las razones del otro como legítimas y no como una especie de hueco negro donde la mirada se pierde en un torbellino de absurdos. Las actuales circunstancias tal vez no sean las mejores para una reflexión de este tipo: la guerra en Ucrania ha levantado una ola de indignación justa que ciega a los que sufren tanto como a los que observan el sufrimiento ajeno. Pero la política sigue leyes propias, distantes muchas veces de nuestros principios morales. A largo plazo, arrinconar a Rusia alimentaría el resentimiento de esa nación y la acercaría todavía más a China. He aquí otra consecuencia de esta política insensata: dos naciones que hasta hace 30 años se entorpecían y vigilaban, ahora están unidas en su propósito compartido de acabar con la hegemonía estadounidense. En algún momento, si Occidente no quiere verse en una situación como la actual, debería emprender una política más prudente hacia Rusia.
Referencias
[1] Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Free Press, 1992.
[2] An Open Letter to the Russian Leadership, Congressional Record Volume 168, Number 27, 2022. Recuperado de: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CREC-2022-02-10/html/CREC-2022-02-10-pt1-PgS632-2.htm.
[3] Stanley Resor, Remarks by Stanley Resor, Arms Control Association, Recuperado de: https://www.armscontrol.org/act/1997-06/arms-control-today/opposition-nato-expansion.
[4] William J. Burns, The Back Channel, Random House, 2019.
[5] Henry Kissinger, La Diplomacia, Fondo de Cultura Económica, 2017.
[6] Ibidem.
*David Corcho (Cuba). Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. Sus áreas de estudio abarcan la historia de los lenguajes políticos y el pensamiento político clásico y moderno. Actualmente se especializa en los orígenes del liberalismo y los principios del gobierno representativo.

Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.