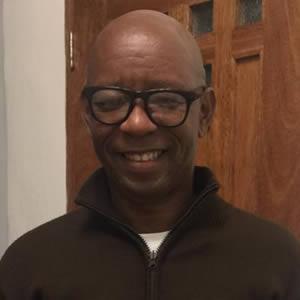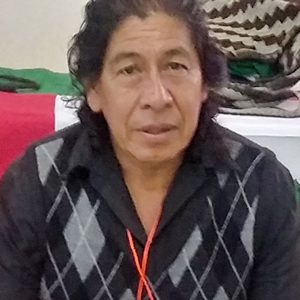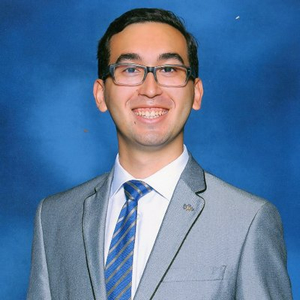Se acerca –y acelera– el fin del Sexenio. Y con este, las definiciones sobre el posicionamiento político de academicxs, artistas y eso que aun llaman “intelectuales”. Recuerdo ahora aquella velada de la primavera de 2018, en una hermosa tarde veracruzana, cuando discutíamos sobre nuestras respectivas preferencias ante las elecciones en puerta. Junto a mi esposa y otra colega sostuvimos la minoritaria –y anticlimática– postura de no votar por Morena y, especialmente, por Obrador. Gente admirable, por su lucidez y valor cívico, cuestionó entonces nuestra decisión.
Con argumentos que reunían datos sobre el inocultable desastre dejado por el PAN y, sobre todo, por el PRI de Peña y Duarte a nivel nacional y local. Nos cuestionaron que fuésemos críticos de aquellas oligarquías y no apoyásemos lo que ya comenzaba a llamarse “4T’. Alguna vez, aquella noche, alguien dijo incluso que era natural que llegase al poder la izquierda –esa izquierda– para completar el ciclo de alternancias de la transición.
Ha llovido mucho desde entonces. La mayoría de los parroquianos de aquella velada son ahora críticos de la llamada “4T”. De hecho, no demoraron mucho en asumir esa postura, para fines del propio 2018. Apenas un asistente a aquel encuentro mantiene su ambiguo apoyo al gobierno. Torciendo para ello los criterios analíticos y temas de estudio que ayer esgrimía frente a las administraciones de la era neoliberal, en un lamentable episodio de disonancia cognitiva.
Hoy las tres fuentes de la “ceguera voluntaria” –no poder saber, no saber saber y no querer saber– y las razones para tales posturas –el dogma, el cálculo y el miedo– siguen presentes en el campo intelectual mexicano. No me complace, como a algunos colegas, ir por ahí diciendo “tuve razón”. Porque tenerla ha supuesto el triunfo de gente, ideas y agendas que complican, desde ya, nuestra vida personal y colectiva.
Ha significado, entre otras cosas, confirmar que, políticamente hablando, el Mal puede tener muchas caras; siendo la peor aquella que, como probó el siglo XX, combina el viejo daño de los males reaccionarios con una aureola de virtud y promesas utópicas. Las ideologías iliberales –y claramente antidemocráticas– están muy vivas en el seno de nuestra ciudad –dizque– letrada y progresista.
También ratificar lo sobrevaluado de ciertas identidades y gremios. Las expresiones de autonomía, movilización e incidencia efectiva de la academia local, la mayor del mundo de habla hispana, ha sido mediocre en comparación con los recursos invertidos en su formación y, pese al recorte presente, manutención. Si se nos compara con la actitud de l@s universitari@s venezolanos, polacos o turcos frente a sus respectivos populismos, en México hemos sido –como regla– demasiado tolerantes frente a la supresión de disensos –CIDE–, financiamientos –becas– y agendas –el “nuevo” Conahcyt– de impacto sobre el sector. Nadamos de muertito, cuidando en lo corto y chiquito la bequita, la chambita, la buena ondita con la bandita. El Ogro ya no tan filantrópico nos ha medido bien.
Además, aprender, pese a todos los papers y los consejos de la abuela, que la polarización, alimentada desde el Poder, ha llegado para quedarse un tiempo. Que nuestros amigos de ayer, por fanatismo vulgar, prebenda o temor a la tribu y, de nuevo, al Ogro, han mutado. Que apoyan la imposición de un Mundo donde, parafraseando una de sus fases favoritas, “(no) caben Otros Mundos posibles”. Un Mundo desleal, que niega el pluralismo, la crítica y la autonomía que ellos disfrutaron y ejercieron, con muchos problemas, pero con total realidad; siendo la mejor prueba su llegada, pacífica y libre, al Poder. Un Poder del cual no quieren irse y pervierten todos los espacios, derechos y oportunidades que ayer gozaron, desde la oposición. El servilismo cortesano, la tacañería selectiva y la mediocridad intelectual que envuelve varias universidades e institutos cuatroteizados son el mejor (y peor) ejemplo de todo eso.
Dicho todo lo anterior, no queda otra alternativa que abandonar las falsas ilusiones. Aceptar que perderemos –ya perdimos– algunos viejos afectos y conquistas supuestamente ganadas. Conseguir que cada quien haga lo que pueda para derrocar –democráticamente– este proyecto visible y crecientemente despótico. Y apostar, para ello, a la esperanza. Esa que –como dijo una vez Václav Havel– no se funda en la convicción de que algo saldrá inevitablemente bien, sino en la certeza de que algo debe hacerse porque tiene sentido. Independientemente de cómo resulte.
En su texto “Porque tener esperanzas en tiempos difíciles”, el historiador y activista estadounidense Howard Zinn escribió “Lo que tenemos que ver para no perder las esperanzas es ese cambio a largo plazo. El pesimismo se convierte en una profecía que se autocumple, se reproduce y mutila nuestra voluntad de actuar (.) Lo que elijamos enfatizar en esta historia compleja determinará nuestras vidas. Si sólo vemos lo peor, lo que vemos destruye nuestra capacidad de hacer algo. Si recordamos los momentos y lugares en los que la gente se comportó magníficamente, eso nos dará energía para actuar (.) Fin de la Cita, que aplica para el presente mexicano.
Por todo eso, ante la realidad lacerante y la esperanza por ganar, muchos iremos a las plazas el próximo 18 de febrero y a las urnas el venidero 2 de junio.
Por Armando Chaguaceda. Lic. en Historia y Máster en Ciencia Política, Universidad de la Habana, Dr. en Historia y Estudios Regionales, Universidad Veracruzana.

Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.