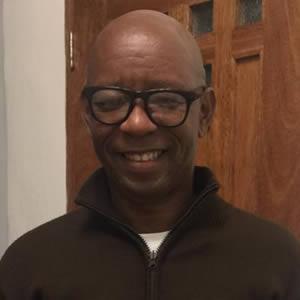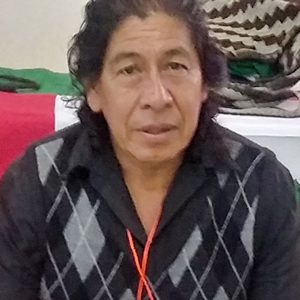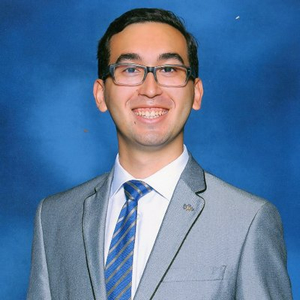Una mirada acerca de la ola de violencia desatada en Colombia. Cuando la realidad hace recordar las más aterradoras referencias de la imaginación de ciencia ficción y ella misma se convierte en escenario distópico impensado.
He pasado todas las últimas noches con insomnio, aterrado, lleno de impotencia por saber que hay una masacre en curso en mi país, ocurrida principalmente en el gran foco de resistencia que es el suroccidente de Colombia, con la más absoluta complacencia de los medios de comunicación mainstream y de nuestra organización republicana. Salgo a mi ventana y veo grupos de militares con ametralladoras pasearse por mi barrio, a veces escucho disparos y estruendos provenientes de las armas antidisturbios del ESMAD [Escuadrón Móvil Antidisturbios], incluso entrada la noche. No pudiendo hacer mucho, siento que mi deber es al menos estar enterado de lo que ocurre. Entonces paso las noches pegado a las redes sociales viendo las denuncias y las imágenes más atroces de la policía y las fuerzas armadas que cometen los peores abusos contra una población indefensa. Como si eso pudiera conjurar el horror.
Las imágenes están llenas de linchamientos, torturas, tiros a quemarropa, disparos indiscriminados, allanamientos ilegales de moradas, incluso ataques gratuitos a la propiedad privada cometidos por la fuerza pública (incluyo esto último no porque me parezca grave como los demás, sino porque pareciera que la propiedad privada es el bien supremo protegido por ellos y aun ni eso dejan incólume). Son noches de auténtico terror.
Esta profusión de imágenes de abusos nocturnos empezó a parecerme familiar, sentía que eran la repetición de una mala película que había visto antes, y fue entonces que recordé una franquicia hollywoodense de moderada popularidad que se inició en 2013: La purga. Los actuales eventos de Colombia parecen inspirados en ella (incluso más tarde vi algún video en que se hacía la comparación). Justamente la primera película de la serie comienza con imágenes de cámaras de seguridad de los más diversos asesinatos y agresiones contra personas indefensas, muy similares a las que veo todas las noches desde que comenzó el paro.
La purga es una mediocre saga que mezcla elementos ficcionales cercanos al universo de J.D. Ballard, iconografía slasher y estructura de novela adolescente, al estilo de Los juegos del hambre. La trama es sencilla: en un futuro cercano Estados Unidos ha encontrado la solución para la mayoría de problemas económicos y de seguridad. Se ha establecido que una vez por año, durante una noche, todos los crímenes están permitidos, incluido matar. La película vincula esta extraña permisión con los indicadores positivos de seguridad urbana y empleo. Hay un dogma: si a la gente se le permite deshacerse de sus pulsiones más terroríficas por una noche, las cosas empiezan a ir bien el resto de los días. En últimas, la película señala el carácter sacrificial tras la ideología de la estabilidad económica y la seguridad. La vida en paz se sostiene sobre un crimen primigenio; la purga es el rito básico. Hay una auténtica necroeconomía teológica.
Esta franquicia, con su mediocridad incluida, tristemente sirve para pensar nuestro presente, no solo por las similitudes de la trama, sino también por su factura estética. En pocas palabras, lo que vive Colombia es una mala película de terror con víctimas reales. Cada noche parece una noche de purga. Como en la película, se nos dice que estos crímenes son lo que garantiza la estabilidad social. Y también, como en la película, ese discurso es flojo; un guión lleno de huecos e inconsistencias al que se le ven todas sus malas costuras. La gran tragedia es que la película se acaba y nos dice que la purga funciona, lo cual debemos aceptar como verdad en ese universo de ficción. Acá no funciona así.
Al día siguiente nos vemos en el mismo país empobrecido, saqueado y violentado por su propio Gobierno, y a la noche la policía regresa a saciar su necesidad de muerte para garantizar nuestro propio bienestar que nunca llega. Aun así, hay medios de comunicación y políticos que de oficio salen a justificar estos crímenes, a meterlos en un relato que los explique para tranquilizar a la población, incluso convocando marchas de apoyo a los autores de estos crímenes.
La primera entrega de La purga, que fue la única que vi, señala, aunque sea solo por encima, que esta matanza ritual termina beneficiando solo a algunos, a los más ricos. La purga funciona más como una limpieza. La paz social está garantizada por una división tajante entre los elementos sociales que participan de lo humano y los que no.
Siento que algo de esa ética se ha metido también en el alma de algunos colombianos. Cada mañana cuando se hace el recuento de las víctimas mortales, salen personas bienintencionadas a señalar que los asesinatos fueron injustos, que muchos de los muertos eran manifestantes pacíficos, que no eran vándalos, implícitamente aceptando que la purga nocturna no estaría del todo mal si se eliminaran ciertos elementos indeseables.
Por otro lado, los propios uribistas y defensores de los beneficios de la militarización no hacen más que sostener que la pena por violar la ley en Colombia es la muerte. Pero qué ley y a quiénes se aplica es la cuestión, porque queda claro que solo quieren que se aplique esta pena a las violaciones que alteran su paz. Cuando ellos hablan de paz, solo están usando otro nombre para hablar de la lluvia de sangre que les permite tener sueños plácidos.
En una reciente declaración, Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, declaró que los derechos humanos solo existen si los ciudadanos respetan sus deberes. ¡Justamente todo lo contrario a la noción de derechos humanos! Esta interpretación exótica parte de una tajante separación que permite al Gobierno identificar quiénes pueden ser objeto de su purga.
Aún más, recientemente el verdadero gobernante de este país, Álvaro Uribe, ha instalado una doctrina para poder hacer esta diferenciación. Se trata de «la revolución molecular disipada», concepto aberrante y distorsión de las nociones del filósofo Félix Guattari, que implanta la idea de que los terroristas ya no son quienes ponen bombas o se levantan en armas. Hoy los terroristas se expresarían a partir de microactos en una red sin centro como, por ejemplo, hacer parte de una manifestación política de izquierda, incluso si se hace de manera espontánea. Es el terror total.
Los acontecimientos presentes solo dejan en evidencia una vez más que, como señala Achille Mbembe en su célebre ensayo Necropolítica, en países que dividen a la población de este modo existe una relación íntima entre la política y la muerte, manifestada en un Gobierno que no puede más que funcionar en estado de emergencia. Hoy, en medio de una crisis social y económica sin precedente, ese vínculo se ha hecho más obsceno que nunca. Hay un efectivo régimen necropolítico en que el Gobierno mantiene una mala ficción que postula las condiciones de aceptabilidad de la matanza.
Como todos los días, el país amanece alterado porque todas las noches son noches excepcionales que piden el ejercicio de la purga.
**Este texto fue publicado originalmente en la revista digital independiente de periodismo narrativo El Estornudo.
Jerónimo Atehortúa Arteaga. Director de cine nacido en Medellín. Egresado de la Universidad del Cine (Argentina) y MFA de Film Factory de Sarajevo Film Academy (Bosnia y Herzegovina), programa dirigido por Béla Tarr. Durante varios años se desempeñó como crítico de cine para el periódico El Mundo, en Medellín. Dirigió los cortometrajes Deán Funes 841 (2011), Becerra (2015), La emboscadura (2017) y Rekonstrukcija (2019). Fue productor de Pirotecnia (2019), de Federico Atehortúa, de la que también fue coguionista; y Como el cielo después de llover (2020), de Mercedes Gaviria. Es también productor, director y coguionista de Mudos testigos, proyecto póstumo de Luis Ospina.

Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.